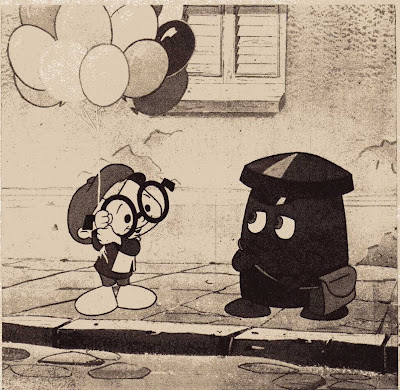Perdón no es lo mismo que renuncia
Muchas personas ven el perdón como la abstención de tomar venganza o represalias. Como la renuncia a las indemnizaciones que por la injurias o perjuicios causados le corresponden. Otras viven el perdón pasivamente como un sentimiento de impotencia frente a sus victimarios como si se tratara de vivir apretando el dolor en un puño, amasando la tristeza por la injuria percibida sin poder hacer absolutamente nada. Otras, creen que perdón resulta ser una renuncia al castigo o las consecuencias que le correspondan al ofensor por el daño causado.
Ninguna de las opciones planteadas es perdón. Cada día lo veo pasar delante de mí cuando echo una mirada a los actos de mi vida. Todos los seres humanos tenemos el remordimiento, el cargo de conciencia por algún hecho en particular. Un lamentable error que marcó nuestra vida. No importa tu edad. Aún los niñitos suelen tener remordimientos en su corazoncito por algún evento infortunado en el que causaron dolor o perjuicio a alguien más. A veces el dolor de una herida abierta en el alma transcurre por años o inclusive, durante toda una vida. Es en ese punto en el que descubro que una de las cosas más difíciles, es aprender a perdonarme a mí mismo.
Pero va mucho más allá. No es solamente el hecho de aprender a perdonarme a mí mismo. Es el mismísimo hecho de rendirme ante el Padre amado y aprender a recibir en mi alma atribulada y angustiada ese bálsamo agradable, la dulzura del toque de su mano. Y es que resulta humillante pedir perdón por el perjuicio causado, pero encuentro que requiere de mucha más humildad la acción de DAR ESE PERDON con un alma herida y doliente, a manos llenas, generosamente y en abundancia.
Hace tiempo regresé a una comunidad en la que viví y serví varios años de mi vida. Dios me llevó a ese lugar en el momento justo, ya que en esos días había un evento en otro sitio, del que no me hubiera enterado si no hubiese estado allí y en ese preciso momento. Asistir a ese acto, me condujo a unos hermanos a quienes hacía muchos años no veía. Tuvimos una bella amistad con esa amada familia y emprendimos muchas cosas juntos en lo ministerial. Fue una bendición haberlos conocido y haber compartido tantas cosas con ellos.
Pero un día me porté tan mal con ellos… Llevado por las circunstancias en un momento de desesperación traicioné muy feo su confianza. Literalmente una bomba estalló entre nosotros distanciándonos amargamente. Una herida dolorosa se abrió entre nosotros y sangró por casi veinticinco años. Pues bien, ese evento me posibilitó llegar a ellos, reconocer mi falta y pedir su perdón. Creo que ya me habían perdonado hace mucho tiempo, pero fue el momento de poner bálsamo a esas heridas. Hoy ya no sangran. Hoy ya no duelen.
Y es que existe una realidad inexorable: que tanto víctimas como victimarios, ofendidos como ofensores; nos hallamos bajo una misma ley natural heredada de nuestro padre Adán. Cada vez que ofendemos a alguien, no importa si intencionadamente o no, no solamente se abre una herida en el damnificado, también sucede lo mismo en el alma del victimario, convirtiéndose ambas vidas en desdichadas y frustradas.
Llegar a esa comunidad, también me posibilitó saldar otras cuentas. “El Señor ya nos perdonó, así es que ya nada malo hay entre nosotros” me dijo un amado hermano.
Perdón es justamente eso: renunciar a la autocompasión, aferrarse con todas tus fuerzas a ese madero de la gracia de Dios que flota en medio de un mar de vientos y tinieblas diciéndote que no vales nada, y reconocer que nada hay que puedas hacer para que Dios te ame menos de lo que ya te ama, y que no hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama, pero también ponerte en la vereda del ofensor y aprender que también es un alma atribulada que sufre y necesita de esa gracia sanadora y liberadora de Dios.
Uno de los grandes retos de la vida espiritual es recibir el perdón de Dios. Hay algo en nosotros, los humanos, que os hace aferrarnos a nuestros pecados, de dejar a Dios que borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. (Henri Nowen. El regreso del hijo pródigo)
El perdón verdadero libera tu alma de las tenazas que te tenían atrapado, corta las cadenas que te arrastran atado al carro del ofensor. El verdadero perdón es ponerte en el lugar de tu víctima, tener la humildad de pedir su perdón, romper las cadenas que te ataron a su alma rota y te arrastraban con dolor.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
(Efesios 1:7-8 RV60)
por Luis Caccia Guerra
Escrito para www.mensajesdeanimo.com